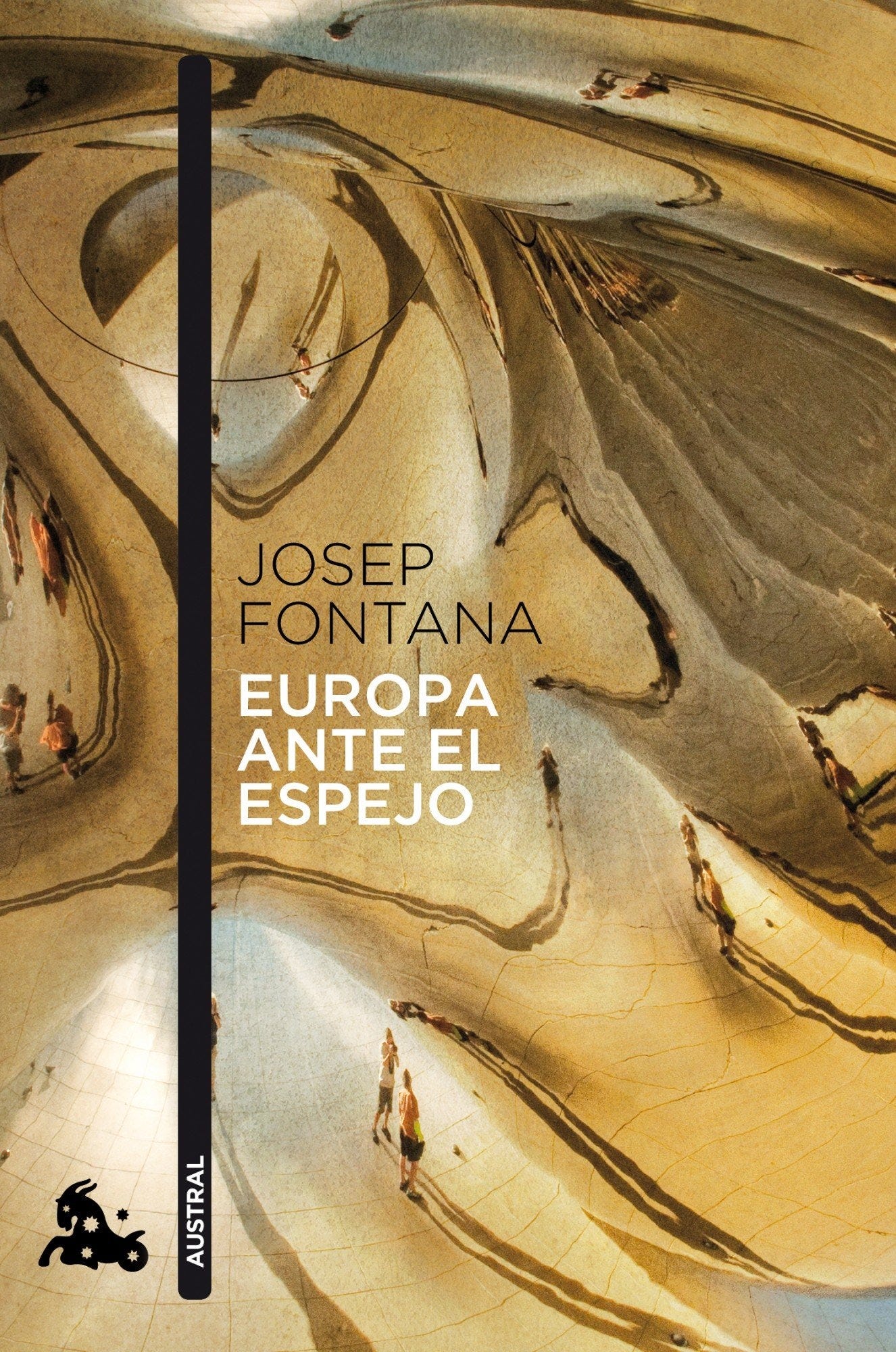615. Esclaus
L’esclavitud ha existit sempre al llarg de la història i negar que existeixi encara ara seria propi d’ignorants. Anava a escriure que potser ara ja no hi ha esclaus amb cadenes, però ni tan sols m’atreveixo a afirmar-ho categòricament, doncs no sabem les condicions infrahumanes que existeixen a països asiàtics que fan amb les seves mans allò que el “primer” món llença després d’un breu ús. L’esclavitud al segle XXI és potser encara més deplorable que la de segles anteriors, perquè ara no hi ha filosofia que la recolzi. Potser us sobta aquesta darrera afirmació, però és que en el llibre de “Europa frente al espejo” vaig descobrir algunes idees sobre això realment sorprenents.
En transcric alguns paràgrafs al respecte del capítol 7, “El espejo salvaje”.
La economía de plantación -tal como se organizó en el Caribe, Brasil y Estados Unidos- tenía un problema: requería un número considerable de trabajadores a bajo costo. Y en estas tierras no había “minas de hombres” aptos para ser sometidos al trabajo, como las que los españoles habían encontrado en México y el Perú. Esto obligó a traer esclavos de África. La esclavitud era un hecho milenario al que todas las civilizaciones estaban habituadas, pero nada de lo que anteriormente había conocido la humanidad podía compararse a las enormes proporciones que tomó ahora la trata negrera: entre 1600 y 1800 cruzaron el Atlántico ocho millones de esclavos procedentes del África negra.
Cuando se quiere legitimar el dominio, aparecen las teorías que “demuestran” que los dominados son inferiores. Lo que para el sometimiento de los indígenas americanos hicieron los teólogos castellanos, lo hicieron para el de los esclavos negros los filósofos franceses del siglo XVIII. Voltaire no tuvo empacho en decir que “la raza de los negros es una especie de hombres diferente de la nuestra como la de los podencos lo es de la de los lebreles”, a lo que añadiría: “se puede decir que, si su inteligencia no es de otra especie que nuestro entendimiento, es muy inferior”. Y más claro resulta aún Montesquieu. El hombre que ha escrito que “la esclavitud va contra el derecho natural por el cual todos los hombres nacen libres e independientes”, defenderá paradójicamente la de los negros con “razones” como la de que “uno no puede hacerse a la idea de que Dios, que es un ser muy sabio, haya puesto un alma, y en especial una alma buena, en un cuerpo enteramente negro”, en una aparente inconsecuencia cuya clave nos la da un argumento práctico: el azúcar sería demasiado caro, si no se hiciese trabajar la planta que lo produce por medio de esclavos”.
Esa es, al fin y al cabo, una buena razón para explicar el auge de la esclavitud en la época de la Ilustración: el desarrollo de las economías de plantación que proporcionaron a Europa grandes cantidades de tabaco, café, azúcar y algodón a precios asequibles al consumo popular -y que animaron unos tráficos de los que surgió el crecimiento económico “moderno”- no hubiera sido posible sin el trabajo forzado de los “otros”. Para legitimarlo, se necesitaba sostener que éstos no eran propiamente seres humanos, o que eran “bárbaros” y que su sometimiento estaba destinado a civilizarlos. A comienzos del siglo XIX, cuando se abolió la trata, el gobierno español la justificaba retrospectivamente diciendo que había sido necesaria con el fin de hacer posible la cristianización de los africanos.
La inferioridad “natural” de los salvajes fue legitimada por los naturalistas europeos del siglo XVIII, que aplicaron a la especie humana una óptica similar a la que empleaban para clasificar a los animales. Linneo, el gran sistematizador de la naturaleza, se contentó con señalar cuatro grandes grupos humanos, uno por cada continente, y los caracterizó de manera elemental: los europeos se regían por leyes; los americanos, por costumbres; los asiáticos, por la opinión, y los africanos actuaban arbitrariamente. Buffon, que conocía y admiraba la obra de Montesquieu, sostenía que las diferencias entre los hombres derivaban de la influencia del medio:
“Todo contribuye a probar que el género humano no se compone de especies esencialmente diferentes entre sí, sino que, por el contrario, no ha habido originariamente más que una sola especie de hombres que, habiéndose multiplicado y extendido por toda la superficie de la tierra, ha sufrido diferentes cambios por la influencia del clima, por las diferencias de alimentación, por las del modo de vivir, por las enfermedades epidémicas y también por el cruce variado al infinito de individuos más o menos semejantes”.
Lo cual llevaba a la conclusión de que, a consecuencia del medio hostil en que se habían desarrollado, los índigenas americanos eran inferiores a los del Viejo Mundo, como lo eran, en general, todos los animales de aquel continente. Con lo que, en definitiva, se acababa negando la igualdad que se suponía defender.
De hecho, los primeros teóricos del racismo parten de la tradición ilustrada de Montesquieu, Buffon o Voltaire, y recibirán un considerable apoyo de la medicina, que les proporcionará diversos métodos (el índice cefálico de Retzius, que distinguía entre razoas dolicocéfalas y braquicéfalas, etc) para objetivar la pretensión de que las diversas razas tienen un origen y naturaleza distintos (más tarde ayudó a desarrollar los “métodos” para asegurar la limpieza étnica, desde la eugenesia hasta el exterminio).
Todo esto sucedía al mismo tiempo que se desarrollaba la lucha por la abolición de la esclavitud y la supresión de la trata. Al lado del humanitarismo de los abolicionistas se estaba creando un nuevo racismo con pretensiones científicas, mientras los gobiernos europeos iniciaban una segunda, y mayor, fase de expansión imperial y comenzaba una nueva forma de tráfico de seres humanos, la de los “culís” del este y sureste asiático, de un volumen mucho mayor que el de la esclavitud negra. Los prejuicios y los intereses políticos iban asociados.
El racismo ha seguido instalado en nuestras sociedades, pese a que la investigación científica le ha arrebatado cualquier pretensión de legitimidad. Lo condenamos cuando toma caracteres agudos y se presenta con toda crudeza -incendio en residencias de inmigrantes en Alemania, exterminio de indígenas en el Brasil, “limpieza étnica” en los Balcanes -, pero pasamos por alto su realidad cotidiana de discriminación y prejuicio, y ni siquiera somos conscientes de hasta qué punto configura nuestra cultura y, con ella, nuestro utillaje mental. De hecho, no importa que tenga o no fundamento, porque no se basa en ideas razonadas, sino en temores inconfesados. No es más que el rostro que toma el miedo irracional al “otro”.
Llegeixo tot plegat i penso en els nostres dies. Penso en les condicions deplorables a fàbriques índies, a mines africanes, dels immigrants que treballen als nostres camps... i veig que continuem fent el mateix. Penso que avui dia no tots tenim les mateixes oportunitats, els mateixos drets i els mateixos deures, i que molt sovint això depèn d’on naixem i en quina família ho fem: no hauria de ser així. Les fronteres donen més problemes que solucions. Penso en la imatge clàssica que parla de tot plegat: la ignorància combinada amb la por a allò desconegut és la base del racisme. I jo hi afegiria l’etnocentrisme (com a societats) i l’egoisme (com a individus), que fa que (més vegades de les que caldria) ens creiem superiors a d’altres. En això la dita religiosa “Tots som fills de Déu” subratlla quelcom que a la pràctica, en el nostre dia a dia, acabem oblidant.